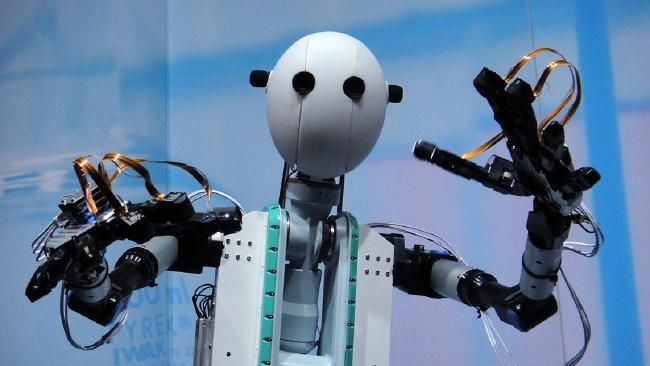
“No deberíamos temer a los robots, sino al capitalismo”. La sentencia, atribuida a Stephen Hawking, cobra toda su pertinencia ante los debates e inquietudes que la irrupción de la inteligencia artificial está desatando en nuestras sociedades. He aquí que los más destacados representantes de la oligarquía tecnológica de Silicon Valley profetizan, ni más ni menos, el fin del trabajo humano. “La inteligencia artificial y los robots sustituirán todos los empleos – declaraba Elon Musk hace unos meses -. Trabajar se convertirá en algo facultativo, como cultivar sus propias legumbres en lugar de comprarlas en el supermercado”.
Digámoslo de entrada: semejante perspectiva no es más que el delirio de un puñado de ultrarricos, ebrios de soberbia y cautivos del fetichismo tecnológico que ellos mismos promueven. Pero eso no significa que tal delirio sea inocuo. Muy al contrario: esa visión distópica impregna ya la acción del poder político y repercute sobre el destino de millares de personas. Alex Karp, CEO de Palantir, afirmaba en el reciente Foro de Davos: “Las actuales tendencias hacen que sea verdaderamente difícil imaginar por qué deberíamos tener una inmigración a gran escala, a menos de enfrentarnos a una competencia muy especializada”. (Le Monde, 11/02/2026). Es exactamente lo que piensa Trump, desplegando a sus matones a la caza de los “ilegales”. Tampoco hay que obviar que, en efecto, la IA tendrá un impacto colosal en la producción, en la investigación, en todos los ámbitos de nuestras vidas. El potencial de esta revolución tecnológica es sin duda extraordinario y cambiará muchas cosas. Pero, desde luego, no será en los términos que estos oráculos del apocalipsis vaticinan.
La experiencia demuestra que la introducción de tecnologías innovadoras que incrementan la productividad, tornando obsoletas funciones rutinarias y poco cualificadas, lejos de devastar el mundo del trabajo, acaban transformándolo y propiciando la creación de nuevos y mejores empleos. La psicóloga y escritora Sara Berbel lo pone muy oportunamente de relieve en un artículo que acaba de publicar el diario Ara – “No es la IA, somos nosotros” -: “Una primera evidencia se observa en los países más tecnificados y con más altos niveles de robotización, como Japón o Alemania. Contrariamente al relato catastrofista, son economías con muy bajos índices de desempleo. A finales del año pasado, el paro en Catalunya se situaba en torno al 8’18%, más del doble que en Alemania (3’8%) y más del triple que en Japón (2’6%). Si la tecnología destruyese ocupación de manera masiva, las cifras deberían decir lo contrario”. La tecnología ahorrará ciertas tareas, pero exigirá otras con mayor formación y más personal para llevarlas a cabo. Procesando raudales de información, la IA podrá, por ejemplo, detectar patrones que agilicen un diagnóstico clínico; pero eso no eliminará – sino que requerirá – profesionales preparados para interpretarlo y aplicar concretamente, caso por caso, el tratamiento más adecuado.
Es dudoso, sin embargo, que la transición sea indolora o exenta de conflicto social. Al final, como señala, Sara Berbel, se trata de la formación de capital humano. Y eso requiere una apuesta estratégica consciente de los poderes públicos, una inversión decidida en educación y capacitación profesional que deberá sostenerse presupuestariamente, venciendo en muchos casos inercias y resistencias de clase. Sin olvidar que la tecnología no es una matriz neutra, sino que resulta de la acción humana y está impregnada de los rasgos dominantes en las relaciones sociales. ¿Cuántos algoritmos contienen sesgos discriminatorios de género o edad? ¿Sobre cuántas pautas, sistematizadas de manera factual y supuestamente objetiva, no han desteñido los prejuicios – o peor, las inclinaciones – de quienes las ordenaron? Hoy por hoy, las grandes corporaciones tecnológicas detentan un inmenso poder económico y político, representan una élite enfebrecida, hostil a la democracia y decida a moldear a su antojo un nuevo orden mundial. En ese sentido, el desarrollo de la IA plantea a nuestras sociedades un desafío democrático que rebasa con mucho la repercusión que tuvieron anteriores innovaciones.
Emanciparse del trabajo es el sueño imposible del capital. Sólo el trabajo humano produce plusvalía, sólo su apropiación hace latir el corazón del capital y permite su acumulación. En los períodos más recientes de la historia del capitalismo, el crecimiento monstruoso de las finanzas y de la esfera especulativa han generado el espejismo de la generación de valor a través de apuestas de futuro cruzadas hasta el infinito a la velocidad de la luz… en ausencia de trabajo humano. El universo de las criptomonedas, con las que la familia Trump se enriquece a ojos vista, es paradigmático desde ese punto de vista. Pero, al cabo, esas formidables entelequias acaban remitiéndose a cosechas, al auge de tal o cual sector industrial, al incremento de la productividad, a la marcha de la economía real… En definitiva, acaban remitiéndose al trabajo, a la existencia de la clase trabajadora que lo ejecuta. (Las crisis cíclicas que el capitalismo descarga sobre ella se lo recuerdan dolorosamente). El capital – y la propia tecnología – representan trabajo acumulado.
Las ensoñaciones de los poderosos, decíamos, no por disparatadas dejan de tener un inquietante impacto político y social. Para el empresario Darío Amodei, dueño de Anthropic, “la democracia se basa en definitiva en la idea de que el conjunto de la población es indispensable para el buen funcionamiento de la economía. Si esa palanca económica desaparece, el contrato social implícito de la democracia podría dejar de funcionar”. (Le Monde, id.) Para Elon Musk ha llegado ya el momento de esa ruptura. Tanto más cuanto que Silicon Valley ha alcanzado tanto poder e influencia que, como añade Darío Amodei, “una parte creciente de la economía mundial podría concentrarse allí, transformándose en una economía diferenciada, funcionando con un ritmo diferente al resto del mundo y llevándolo a rastras”. La hipótesis resulta más que dudosa. Por lo pronto, nada garantiza la rentabilidad de la huida hacia delante de las tecnológicas por cuanto se refiere a la inversión en IA. Es cierto que, la llegada de anteriores innovaciones – en el ámbito digital – fue precedida de sobreinversiones y expectativas hinchadas. Pero las cifras estratosféricas que hoy manejan esas corporaciones son susceptibles, en caso de “accidente”, de desencadenar un seísmo financiero de proporciones planetarias. Poner coto al aventurerismo de los depredadores deviene una tarea urgente. Si no lo hace Europa, ¿quién lo hará?
Lluís Rabell
15/02/2026